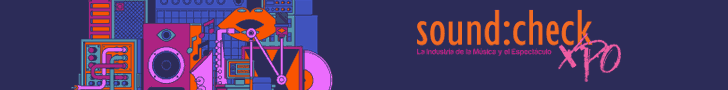I – Poder sentirlo todo en todas partes
El primer concierto al que asistí fue a los trece años. En plena ebullición de bandas como La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Café Tacvba o Cuca, yo fui a ver a los primeros mencionados y debo decir que, a partir de ese momento, me volví adicto a la música en vivo. Aquella euforia desbordada, los comportamientos carentes de todo freno por parte de los asistentes, aunado a la fuerte presencia escénica de los ejecutantes, creaban un imponente ambiente que mezclaba aromas, sonidos, luces, empujones y la acritud de la adrenalina en mi boca que me hicieron entender que mis sentidos tenían aún mucho por vivir.
Sentí miedo, sí, definitivamente ver pasar botes de basura volando a un lado tuyo, o a tipos encender latas de aerosol a modo de sopletes, sentir que estás a merced del movimiento y designio de las masas es muy intimidante cuando eres un chiquillo que solo quería oír a uno de tus grupos favoritos de ese momento, pero luego entiendes que ahí tú también eres masa, eres parte de ese todo que no va a fijarse en las reglas de la acústica o la moral, al menos por un par de horas, y eso te vuelve una persona distinta a la que generalmente eres, pero igual a lo que sientes dentro de ti cuando escuchas en tus audífonos una buena canción a todo volumen.


 II – Entonces sentimos lo que es estar vivos
II – Entonces sentimos lo que es estar vivos
Alguna vez dije que, para morir en paz, me bastaría con ver en vivo a cinco bandas; Sigur Rós, Radiohead, Pink Floyd, Portishead y Massive Attack. A las dos primeras ya las gocé en conciertos, la tercera es casi imposible (ya ni se hablan), pero he podido ver dos veces a Roger Waters y ambas experiencias (“Dark Side of the Moon” y “The Wall”), han sido totalmente alucinantes. Portishead y Massive Attack, son asignaturas pendientes, pero por fortuna aún tocan juntos a veces.
El punto es que, cuando hice esa aseveración, me había quedado corto en mis expectativas, pues nunca imaginé la potencia de estar a unos metros de distancia de Deftones, o a unos centímetros de Foo Fighters, ni pensé en el escalofrío que me provocaría escuchar en directo “Hombre al agua”, de Soda Stereo o “Sledgehammer” de Peter Gabriel; tampoco había contemplado hacer grandes descubrimientos con teloneros como Dresden Dolls o The National. Ahora sé que aún al morir, me voy a quedar muy corto en cuanto a las experiencias que pudiera disfrutar en alguna tocada. Aun así, tengo mis bandas consentidas para ver en vivo y una de ellas es La Barranca.
III – Pero tu canción es triste y hermosa
Yo escuché a La Barranca en concierto por primera vez en 1998, cuando tocaron en el extinto Bar Fly de Guadalajara, presentando el disco “Tempestad”. Aquella vez ya estaba tocando con ellos Alejandro Otaola, a quien conocía por Santa Sabina, y aún tenían en su alineación a Alfonso André, Federico Fong y a Jorge Gaytán acompañando al siempre barranqueño José Manuel Aguilera.
Ese concierto fue impresionante, pues a pesar de que solo contaban con dos álbumes, dieron una presentación llena de buena vibra, con una ejecución impecable y haciendo que todos los que estábamos presentes cantáramos, bailáramos, nos abrazáramos y sintiéramos en cada vellosidad del cuerpo todo lo que ellos quisieron provocarnos.
Si es que aún hay alguien que no conoce a La Barranca, me permito comentar que es uno de los mejores grupos de rock que existen en México, siendo catalogados como la banda más elegante de ese género en el país y manteniéndose vigentes desde 1995, cuando durante un palomazo en Guadalajara siendo Semana Santa y tras grabar con Jaguares y Forseps, Aguilera, André y Fong decidieron crear un concepto que sigue vigente hasta la fecha. La banda cuenta con doce álbumes de estudio y por sus filas han pasado numerosos músicos de alta calidad que tanto en vivo como en sus grabaciones, dan muestra de una impresionante creatividad y precisión, además de derrochar una energía que te envuelve desde el primer acorde hasta el momento en que se bajan del escenario, dejándote con ganas de mucha Barranca más.
Yo los he visto en teatros, en bares, en festivales, en la calle, en salas de conciertos. Los he oído sobrio, con sueño, deprimido, eufórico, ebrio, sin ganas, con muchas ganas. He sido testigo de su virtuosismo en acústicos, con invitados, musicalizando películas de cine mudo, tocando con mariachis, haciendo covers de Radiohead o hasta luchando con pésimas ecualizaciones. Sin mentir, es el grupo que más veces he visto en vivo.


 IV – La muerte que a mí me toca, sea el piquete del alacrán
IV – La muerte que a mí me toca, sea el piquete del alacrán
Tomando en cuenta las tantas veces y de distintas formas que he sido testigo de la fuerza de La Barranca, quedaba claro que no me iba a perder la posibilidad de verlos cuando, debido a la pandemia que estamos sobreviviendo desde hace un par de años, anunciaron un concierto en línea para diciembre de 2020.
Debo confesar que me la pensé por un instante, yo sabía que no iba a ser igual. Me iban a faltar algunos litros de cerveza (aunque no soy aficionado a beber, despeñarme en La Barranca es inevitable), esta vez no iba a escuchar los clásicos gritos: “Aguilera, hazme un hijo”, ni me iba a cimbrar la piel en cada poro con las primeras distorsiones de guitarra al comenzar “El síndrome” y ni qué decir de no poder gritar a todo pulmón “¡Quémame coooooon tu pieeeeel!” al escuchar “Ser un destello”. No, no iba a ser igual, pero iban a ser ellos e iba a ser yo, y a fin de cuentas, para que la magia de la música exista, es necesario quien esté dispuesto a tocarla y quien esté dispuesto a disfrutarla. Así que me dispuse.
Compré un cable HDMI para poder conectar mi laptop a la pantalla, un six de cervezas oscuras y acondicioné el cuarto de la televisión de manera que, si los vecinos decidían, como es habitual, llevar grupo norteño a sus cocheras o prender sus bocinas con música a todo volumen, no me fuera a cortar mi trance barranqueño.
El concierto mencionado fue un recorrido por canciones emblemáticas de sus discos anteriores, más la presentación del álbum “Entre la niebla”, y aunque no fue realmente en vivo, sí era una grabación que se notaba hecha en una sola toma de cada tema, lo que daba esa sensación, con errorcitos y desafinadas incidentales incluidas, de que estabas ahí, viéndolos en un escenario interpretar con la emoción viva y no con los arreglos propios de un estudio, lo que esa noche habían decidido presentar.
Al final no pude comprarme una playera o preguntarle a algún desconocido en el baño su impresión por el concierto, o manejar rumbo a casa oyendo a todo volumen las canciones que no hubieran tocado y que yo habría agregado al setlist, y mucho menos pude gritarle a la tele el clásico “¡Ooooooooootra! ¡Oooooooooooootra!”, pero si algo me quedó claro es que no debemos dejar de vivir mientras “El alacrán” no haya decidido picarnos.
Por Francisco Javier Grajeda Sandoval