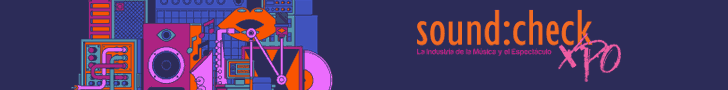La música fue, es y será fuente de especulaciones y ganancias y toda una inmensa industria gira alrededor de ella. Desde lo técnico hasta el entretenimiento se desarrollan diferentes roles específicos, pero siempre estuvo influenciada y “limitada” por momentos culturales y sociopolíticos que hacen que el ideal bucólico del arte independiente termine pareciendo una mera utopía. Pero… ¿es suficiente? ¡No!
Una mirada retrospectiva… ¡de la tribu a la iglesia y de la iglesia a la corte!
Desde el primer tambor cavernícola hasta el más moderno de los sintetizadores, la música y su industria relacionada siempre han sido una construcción del hombre. En tanto que se trata de una actividad intencional y no producto del azar, entiendo la música como un pequeño acto de creación. Según Juan Roederer (“Acústica y psicoacústica de la música”, Ed. Ricordi), la misma música es una actividad necesaria para la autorregulación del sistema nervioso central, actuando como una especie de fenómeno de auto-estimulación neuronal. Desde la misma prehistoria (en virtud tal vez de esa potencia misteriosa), los líderes de la tribus manipulaban la organización de sonidos con determinados fines curativos, hipnóticos o mágicos. Sin embargo, toda la industria y actividad comercial relacionada con ésta ha estado influenciada bajo diferentes esquemas culturales y comerciales íntimamente relacionados con el poder imperante en su esfera de desenvolvimiento.


 Desde la Edad Media es cuando se empezaron a tener registros documentados adecuados acerca de la actividad musical en occidente. En aquellos momentos, los dueños de la información musical y de toda la rigidez de su corpus teórico estaban custodiados por las iglesias. Cuando la cultura evolucionó y las formas de organización política como el Renacimiento se establecieron con más claridad, los músicos y compositores empezaron a gozar de determinados mecenazgos a cargo de los señores poderosos de las ciudades estado y de algunos comerciantes devenidos en gobernantes, contratando y compitiendo como una muestra de poder en la producción de objetos culturales. Posteriormente, cuando la iglesia retomó su papel protagónico en el barroco, la misma representaba el papel de poder que le ofrecía un estipendio determinado y la garantía de difusión de la obra. El beneficio del ritual sacro era evidente: la música completaba la atmósfera de magia y misterio necesaria para colaborar con la imponencia de las catedrales de entonces y las luces de colores que reflejaban los vitrales cuidadosamente trabajados.
Desde la Edad Media es cuando se empezaron a tener registros documentados adecuados acerca de la actividad musical en occidente. En aquellos momentos, los dueños de la información musical y de toda la rigidez de su corpus teórico estaban custodiados por las iglesias. Cuando la cultura evolucionó y las formas de organización política como el Renacimiento se establecieron con más claridad, los músicos y compositores empezaron a gozar de determinados mecenazgos a cargo de los señores poderosos de las ciudades estado y de algunos comerciantes devenidos en gobernantes, contratando y compitiendo como una muestra de poder en la producción de objetos culturales. Posteriormente, cuando la iglesia retomó su papel protagónico en el barroco, la misma representaba el papel de poder que le ofrecía un estipendio determinado y la garantía de difusión de la obra. El beneficio del ritual sacro era evidente: la música completaba la atmósfera de magia y misterio necesaria para colaborar con la imponencia de las catedrales de entonces y las luces de colores que reflejaban los vitrales cuidadosamente trabajados.
Posteriormente, cuando el poder político se desplazó durante el clasicismo hacia las manos de los grandes emperadores, la orquesta se mudó de la iglesia hacia los primeros auditorios aterciopelados de las grandes cortes. Otra vez el salario y la difusión de la obra a cambio del entretenimiento de los sentidos. Este esquema de cambio de circuito de poder siguió pasando a mano de los primeros empresarios de teatro y salones de concierto populares en el periodo post-revolucionario europeo. De nuevo el artista y los técnicos quedaban a merced de la burguesía europea, y no digo esto de manera peyorativa, pero hay que recordar que en ese entonces ni siquiera existía el concepto de ley de propiedad intelectual. Con la invención de la imprenta musical comenzó a desarrollarse todo un mercado de “grabaciones no audibles”, o sea partituras, que los editores producían de manera incesante. Aquí todavía los derechos de la obra eran de quien primero los editaba, o sea del dueño de la imprenta musical, mientras que el compositor, ¡bien… gracias! Cuando el autor o compositor acudían a un editor, literalmente entregaban su creación y no tenían ningún control ulterior sobre su obra.
Érase una vez un disco
Con la invención del fonógrafo de Edison, nació el germen de una industria incipiente que llevaría todo mas allá. Ahora la música podía llegar a gente que no necesariamente sabía tocar un instrumento o interpretar una partitura. Surgía el soporte. Durante sus inicios, la propia evolución de los inventos para transmitir música, como los soportes, la radio y posteriormente la televisión, favorecieron un matrimonio indisoluble entre los aspectos técnicos y artísticos. Los inventores cooperaban con los artistas para producir obras, pero con la necesidad de hacer negocio con esas invenciones, comenzó la complicada escalada de la intermediación. La distancia entre la técnica y el arte estaba ahora llena de intermediarios. Desde las matrices fabricantes de soportes, las editoriales, las sociedades de autores, los estudios de grabación y como figuras de muchísima importancia, nació el director artístico del sello discográfico y el manager. Entre ellos se realizaba un proceso de oferta, demanda y elección de lo que iba a ser grabado, y ahí, justo ahí, es cuando la rentabilidad económica comenzó a ser de suprema importancia, mas allá del producto. Y no me malinterpreten, no estoy en contra de las reglas del mercado, pero sí debo reconocer que en ese exacto momento, el artista dejó de tener control de su obra (en parte justificado, porque desde ese entonces, la obra no era sólo la idea, sino toda una tecnología asociada, un canal de distribución y comercialización, además de estrategias de difusión masiva y ventas). La industria se hizo grande, pero…no es para todos.
Entre los años sesenta y ochenta, el poder de la música comenzó a cobrar más importancia en la actividad de un personaje habitual: el manager o representante artístico, cuyo trabajo consistía en organizar las giras y obtener un disco. Para el músico resultaba muy costoso difundir su obra en el vinilo sin la ayuda de un mánager y una compañía discográfica; los costos de estudio y diseño gráfico no eran tan accesibles como ahora y al artista se le hacía difícil acceder a ese mercado.
El trato era claro: el artista se quedaba con un porcentaje del dinero generado por la obra y la compañía el resto. (Los porcentajes podrían variar según el grado del contrato, pero el esquema “dinero y difusión a cambio de la obra” era el mismo). Los ochenta fueron la época de gloria para todos los músicos, pero la siguiente revolución se daría en los noventa, con el acceso más económico a las herramientas tecnológicas.
 Los dorados noventa
Los dorados noventa
En este punto, el MIDI y el audio digital eran ya muy accesibles. Ya no nos seducían los managers incompetentes con la promesa de un disco como si se le ofreciera un dulce a un niño. Ahora, el músico tenía herramientas para ser independiente. Hacer un CD en casa fue cada día más posible y económico. La tecnología iba siendo cada vez más accesible a cada persona, primero con las porta-estudios a cinta, luego el MIDI, los multipistas de ocho canales magnéticos, sincronizados a la producción MIDI, y finalmente la aparición de las Digital Audio Workstations (DAW), en las que actualmente podemos realizar una producción completa y compleja, integrando en una sola plataforma audio digital, instrumentos virtuales, MIDI y video digital.
Sin embargo…
Ninguna dicha es completa.
Aparecieron los medios de difusión como esferas de poder. El DJ de la radio reemplazó al obispo renacentista. Ya sea ellos o los musicalizadores de un programa de televisión (o el director de la televisora,) elegía la música que debía escucharse y cuál no, y cuando por fin parecía que internet nos daría la posibilidad de difundir nuestra actividad artística de manera libre, las grandes empresas de redes sociales hicieron un fabuloso negocio de derechos de copyright del material existente, donde los artistas y técnicos son productores de contenidos casi gratuitos a cambio de unas miserables monedas que nos ponen como zanahoria delante de la nariz del burro.


 ¿Estamos todos locos?
¿Estamos todos locos?
¿De qué vive un medio? De la publicidad. ¿Por qué hay publicidad? Porque hay oyentes. ¿Por qué hay oyentes? Porque hay música y noticias. ¿Cómo vamos a pagar para que un medio cobre dos veces su trabajo?… Me pregunto cómo fue posible que la fórmula haya cambiado tanto. ¿Ahora para difundir nuestra obra hay que pagar? ¿Tan torpe puede ser el narcisismo de un artista que es capaz de comprar el aplauso? ¿Tan malas son nuestras creaciones que tenemos que pagar para que nos escuchen? ¿Cuánto abonaría un medio de difusión por un tema musical, si un día, de la noche a la mañana desaparecieran todos los músicos e ingenieros del planeta?
Estamos en el tercer milenio; en el año 2000 hubiera dicho “Por suerte está internet. Es la vía libre más clara que veo para resolver el problema. Úsenla. Exploren las alternativas que ofrece el mercado inverso. Si queremos hacer escuchar nuestra obra gratis, el buen uso de las redes sociales son canales ideales para esa tarea”. Pero las redes sociales y las plataformas monopólicas de streaming están dando una batalla feroz, adquiriendo directa o indirectamente contenidos y ofreciéndole a la industria musical alternativa migajas a cambio de contenidos para poder desplegar publicidad sobre la nueva obra original.
El mercado musical se empuja desde abajo. Los oyentes son los que deciden lo que se graba. O por lo menos eso intentan. Difundan su música. Hay millones de oyentes disponibles si saben esquivar las redes sociales que son como voraces devoradoras de contenido. Sean dueños de su propio streaming (sin violar ningún derecho de copyright, pagando lo que las sociedades de autores exigen). Alojen sus obras desde su propio sitio web y difundan si quieren en redes, pero la emisión se hace desde ahí. (Después abordaremos el tema de tecnologías y costos para esto). Hagamos valer nuestro contenido, no lo regalemos por doscientos “me gusta” y tres minutos de fama. No sirve así. No se capitaliza nada y el sistema de monetización de algunas plataformas es realmente esclavizante. Se necesita darles mucho para obtener muy poco y es preferible ganar menos, pero ser dueños de nuestro contenido.
*Diego Merlo es compositor, arreglista y director argentino de orquesta con más de treinta años de experiencia docente en el tema, al frente del aula y como director. Ha sido técnico y diseñador de sonido para varias marcas internacionales, además de periodista técnico con más de novecientas páginas publicadas en medios gráficos e incontables artículos publicados en formato digital. Ha resuelto más de 106 horas de postproducción para cine y televisión emitidas al aire y ha participado en más de setenta conferencias y congresos nacionales e internacionales como disertante sobre sus especialidades. Ha sido merecedor de varios premios internacionales de composición, es consultor de algunas universidades para la carrera de Imagen y Sonido y cuenta con quince años de experiencia como operador de sonido en ESPN.
Por Diego Merlo*