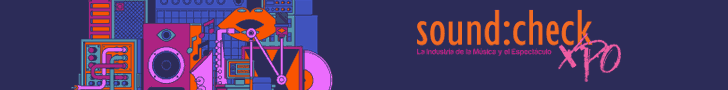Por Jairo Guerrero*
Una reflexión acerca de cómo la calidad del sonido se perdió en el camino y no en la música.
Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, un amigo me preguntó si ya había escuchado “The Joshua Tree” de U2. Le dije que sí, que alguien me había grabado el disco en cassette. Él me respondió algo que nunca olvidé: “Entonces no has escuchado el disco”.
Una escucha real
En esa época todavía no existía el CD y el vinilo era costoso. Ese álbum ni siquiera había llegado a Colombia, pero su familia tenía recursos y viajaban. Él había traído el vinilo original desde Estados Unidos y me invitó a su casa para escucharlo. Tenía una sala con un equipo modular Fisher y una disposición de sonido cuadrafónica.
Puso el vinilo.
Y comenzó a sonar, de manera poderosísima, el bajo de entrada de “With or Without You”. Mi primer pensamiento fue: “esta es otra canción”. No porque la melodía fuera distinta, sino porque ese bajo no existía en mi casete grabado, ni en la radio, ni en la pequeña grabadora con la que yo escuchaba música en mi cuarto. Era otro espesor, otra presencia. En ese instante entendí algo muy claro: tenía la cinta, pero no había escuchado realmente ese disco.
Lo que yo tenía era una versión reducida, una traducción pobre, una copia que no contenía lo que la grabación había sido desde el origen.

Desde ese día, acceder a la copia original de un disco y escucharlo en condiciones dignas se volvió una obsesión. No por coleccionismo, sino por el impacto físico y directo del sonido cuando está completo. Y recientemente me hice una pregunta que no es nostálgica, sino técnica: ¿Podrá alguien escuchar realmente ese bajo de entrada que yo escuché –en la música que oyen actualmente–? Porque aunque hoy tenemos más tecnología, más acceso, más dispositivos y más supuestos “cines en casa” que nunca, la mayoría escucha la música como yo la escuchaba antes de ese día.
La música se escucha en audífonos de mala calidad, bocinas del celular, barras de sonido con ecualización automática, televisores planos que nunca fueron pensados para audio. Lo que suena al final es apenas la sombra de lo que se creó; y eso es paradójico, porque vivimos en una época donde la tecnología para escuchar música nunca había sido tan avanzada. Podemos acceder a catálogos inmensos, reproducir cualquier disco en segundos, escuchar grabaciones legendarias que hace treinta años solo podían encontrarse en tiendas especializadas o mercados de vinilos, y sin embargo, la manera como se escucha la música hoy, es, en términos directos, mediocre.
No hablo de gustos ni de géneros. Hablo de calidad. Hablo de cómo sonido y escucha dejaron de encontrarse.

Quienes hacemos música –productores, ingenieros, músicos–, pasamos horas en estudios buscando una textura específica, un timbre exacto, una reverberación que no opaque, pero que tampoco deje vacío. Ajustamos compresiones milimétricas. Comparamos masters. Revisamos referencias. Probamos cómo suena una mezcla en distintos sistemas: monitores, audífonos, auto, sala, club. Detrás de cada decisión, hay tiempo, herramientas y voluntad. Hay dinero. Y hay corazón. Mucho. Pero ese trabajo termina escuchándose, en la mayoría de los casos, en plataformas que comprimen la música hasta dejarla sin cuerpo. Y lo más irónico es que ya estuvimos aquí antes, como cuando tenía mi casete de U2. grabaciones con hiss permanente, con el estéreo colapsado, con la cinta degradada por la cantidad de duplicaciones. No eran copias del máster, ni de una copia del máster. Eran copias de copias de copias. La música llegaba con parte de su cuerpo ya desgastado desde el origen.
También estaban los vinilos piratas. Discos prensados a partir de grabaciones de procedencia desconocida: transferencias mal hechas, grabaciones de conciertos capturadas con equipos domésticos, ediciones que no correspondían al trabajo final de estudio. Eran objetos que se parecían al disco, pero que no sonaban como el disco fue concebido. Y luego llegó la era digital y la idea de que tener la música en archivo era suficiente. Descargábamos canciones en mp3 de 64, 96 o 128 kbps. Y nos parecía normal. La prioridad era acumular y reproducir, no escuchar. Era una adolescencia del audio. Una fase que, en teoría, íbamos a superar.
El oído colectivo ya se acostumbró a una calidad reducida y por eso la producción musical se ajustó a ese estándar. Hoy se mezcla pensando en cómo sonará en las bocinas del teléfono y no en una sala con aire y profundidad.

Pero no se superó.
Hoy los discos se graban con una calidad impresionante. En un estudio, la música tiene profundidad real: hay aire entre los instrumentos, hay espacio, hay texturas que se sienten. La mezcla puede capturar cómo vibra un contrabajo en la caja torácica, cómo un sintetizador se abre hacia los lados, cómo una voz respira al final de una frase. Todo eso está ahí, pero cuando la música llega al oyente promedio, ya no llega con esa cantidad de información. Para que pueda cargarse rápido y ocupar poco espacio, el archivo se comprime y gran parte del contenido sonoro se descarta: las frecuencias más delicadas, los matices más sutiles, la resonancia natural de los instrumentos, el aire entre las capas. Lo que queda es una versión reducida del sonido original, optimizada para ser práctica, pero no para ser fiel. La canción sigue siendo reconocible, sí, pero lo que ocurre es que escuchamos menos información de la que realmente está en la grabación; escuchamos una representación abreviada.
Me pregunto si esta normalización de la calidad mediocre con la que hoy se escucha música de manera cotidiana está moldeando la manera en la que ahora debe sonar la música. Si esto ya se normalizó, significa que el mal sonido está normalizado. Y probablemente por eso hay tantísimas canciones y tantísimos artistas que suenan mal, tanto en calidad como en términos técnicos. El oyente simplemente no se da cuenta, porque su oído ya se acostumbró a una calidad de audio nefasta que le ofrecen los medios de escucha.

¿Si la escucha mediocre se normaliza, también se normaliza la producción mediocre?
El oído colectivo ya se acostumbró a una calidad reducida, y por eso la producción se ajustó a ese estándar. Hoy se mezcla pensando en cómo va a sonar en las bocinas del teléfono y no en una sala con aire y profundidad. Se masteriza para que suene fuerte, no para que suene amplio. Se trabaja considerando la compresión que harán Spotify, YouTube o cualquier plataforma antes de que el audio llegue al oyente. Se reduce la dinámica para que nada sobresalga, nada incomode, nada requiera atención. La música termina diseñada simplemente para que suene y ya. Al final, se ha construido una cadena donde la escucha empobrece la producción y esta empobrece la escucha.
No es que el oyente haya elegido escuchar mal. La mayoría no tomó esa decisión: simplemente escucha la música como las plataformas la entregan y con los dispositivos que tiene disponibles. La industria empujó hacia la practicidad, lo portátil y lo inmediato, y todos seguimos ese flujo porque era lo que había. Pero si uno toma una canción que ya conoce –una que ha escuchado toda la vida– y la escucha en mejores condiciones, aparecen cosas que estaban ahí desde el principio: cuerpo, vibración, aire, detalles que habían quedado escondidos. Es volver a algo que ya es tuyo, pero completo. Es reencontrarse, reenamorarse y redescubrir lo que la mala calidad había vuelto plano.
Entonces, ¿qué puede hacer alguien desde sus propias limitaciones? Lo primero es ajustar la calidad dentro de la plataforma que ya usa: en Spotify, YouTube o YouTube Music basta con seleccionar la calidad más alta disponible y desactivar la normalización de volumen para evitar una compresión adicional. Después, evitar escuchar desde el parlante del teléfono y, si se usan audífonos Bluetooth baratos, usar cable cuando sea posible, y si en algún momento se quisiera dar un paso más sin gastar mucho, existen audífonos internos muy accesibles que mejoran la escucha sin colorearla. Por ejemplo, los Moondrop Chu, conocidos en el mundo del audio por ofrecer una respuesta bastante neutra dentro de un rango de precio muy bajo. Son modelos sencillos, sin diseño espectacular, pero permiten escuchar la música con mucha más claridad que los audífonos genéricos o los que exageran los graves. También existen alternativas similares en ese rango, como algunos modelos de KZ o QKZ, que pueden funcionar según el gusto de cada persona. No se trata de volverse audiófilo, ni de tener el equipo más caro, sino simplemente de reencontrarse con lo que te gusta escuchar y con la calidad que se perdió en el camino.

La música no cambió. Lo que cambió fue la manera como nos permitimos escucharla. Si ese estándar se eleva, aunque sea un poco, todo lo demás se acomoda.
Estoy seguro de que, si un día tomas una canción que ya te acompaña desde hace años y la escuchas sin compresión, sin parlante de teléfono y sin falsos artilugios tecnológicos de por medio, vas a notar algo distinto. No es una revelación ni una epifanía: es simplemente escuchar lo que siempre estuvo ahí y que nunca había llegado al oído.
Eso fue lo que me pasó a mí con ese casete de U2 y probablemente eso mismo está pasando hoy con lo que escuchas en Spotify, en YouTube, en bocinas portátiles, o en el televisor de tu casa.
Te invito a descubrir esa canción que ya conoces.
Es tiempo de permitir que el sonido y la escucha se encuentren de nuevo.
*Es artista sonoro, productor musical con más de 30 años de trayectoria en la escena musical. Su trabajo abarca desde la electrónica rítmica y la experimentación sonora, hasta la creación de puentes entre música y literatura, como en su proyecto Techxturas Sonoras. Es miembro de la Academia Latina de Grabación (Latin Grammy). Contacto: www.soyjairoguerrero.com